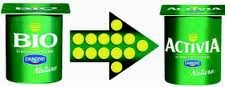Trieste es una ciudad del norte de Italia, en el Adriático, a pocos kilómetros de la frontera con Eslovenia, cuando este país es apenas una franja que separa Italia de Croacia. Como ciudad fronteriza y en la convulsa historia desgajada de condados y señores de la guerra que es la historia de Italia y de la Europa del Imperio, Trieste tiene varios nombres: en esloveno, Trst, en friuliano y en alemán, Triest… Ha sido habitual moneda de cambio y ha formado sucesivamente parte de Italia o del Imperio Austro-húngaro. Su nombre, en castellano y en italiano, suena a melancolía, a lluvia, a frontera, a borde.
Ese es el título con el que Dasa Drndic nos presenta una novela desgarradora, que se va haciendo más desgarradora a medida que avanza el relato. La primera parte cuenta la historia de una familia judía que vive a caballo de la frontera, que son eslovenos e italianos, que conocen el alemán y hablan italiano, una familia acomodada que sufre con los vaivenes de la primera guerra mundial y van creciendo, haciéndose mayores, teniendo hijos que sufren, que disfrutan, que se espabilan. Pero de repente, empiezan a verse privados de sus derechos por el simple hecho de ser judíos. Como muchos otros, deben hacerse el carnet del partido fascista de Mussolini para poder trabajar, para seguir dando clases o seguir en una empresa de representación de paraguas.
Y la narración de la familia discurre hasta la hija, Ada Tedeschi, que tiene un hijo a raíz de su relación con un oficial alemán destinado en Trieste. Hasta aquí la historia no deja de ser hasta cierto punto, convencional. Pero a los seis meses de maternidad y cuando la guerra parece entrar en su resolución, con las derrotas de los países del Eje frente a los aliados, su hijo, Antonio Tedeschi, desaparece. Ada ve interrumpido su papel de madre. Ya nunca lo volverá a ser; nunca volverá a confiar en un hombre.
En esta segunda parte, se empieza a indagar en el horror del holocausto, en lo que representa la memoria histórica y la importancia de mantenerla, de llamar a las cosas por su nombre. En Italia también hubo campos de concentración y muy cerca de Trieste se encontraba la arrocera de San Sabba, una fábrica convertida por los oficiales de las SS en un campo de exterminio. En el libro aparecen los nombres de los cerca de 9 000 judíos asesinados en Italia mismo o deportados a otros campos de exterminio. Es un listado de nombres, a tres columnas y con tipografía pequeña, que ocupan 70 páginas del libro. Desde el punto de vista editorial o comercial, esto representa una pequeña agresión al lector, un texto intrascendente, vacuo. Desde el punto de vista humano, representa un imperativo moral, una necesidad de homenaje a esos muertos que sufrieron el holocausto nazi.
Viviendo en un país donde constantemente se tergiversa y se pisotea la memoria histórica y se banalizan los 40 años de dictadura atroz que vivió este país, resulta enormemente gratificante la valentía de acometer un proyecto de este tipo. La valentía de la autora, por supuesto, pero también la valentía de una editorial independiente -Automática Editorial-, de poner en circulación un libro que debería de ser obligatorio en los institutos. Porque, ¿conocen nuestros jóvenes lo que representó el holocausto? ¿Se pueden llegar a asumir las dimensiones de aquel crimen? Libros como este ayudan a ello, aunque uno no deje de mostrar estupor al recorrer sus páginas.

Mi padre fue nazi, pero mira qué músculos.
El libro además ejerce ese papel recordatorio tan necesario, poniendo nombre y apellidos a algunos de los cómplices necesarios. El padre de Arnold Schwarzenegger fue un soldado raso del Tercer Reich, con lo que le quitaba importancia a su participación en el holocausto. Después de Vietnam, después de Irak, todos sabemos lo que un soldado raso puede hacer en una guerra como aquella. El padre de Madeleine Albright, la antigua secretaria de estado de USA, participó de manera activa en la guerra, aunque no encontrarán rastro de ello en Wikipedia. La connivencia del estado «neutral» suizo, tanto en la acumulación de los réditos de la guerra, del expolio de las gafas, de los dientes de oro, de las pertenencias de los individuos eliminados, como en la permisividad con los propios transportes: muchos de los deportados desde Italia pasaron por Suiza, utilizaron su red de transportes, fueron custodiados y protegidos por el gobierno. O la Cruz Roja, y su firme voluntad, ejercida desde sus inicios, de no participar. Pero ¿es posible declararse neutral si no lo intentas evitar? ¿No es esa permisividad una manera de convertirse en cómplice?
En este apartado, el libro recuerda a otros libros testimonio, como los del nobel Aleksander Solzhenitsyn sobre los gulag y las deportaciones soviéticas y, en algunos puntos, aunque sin el vitriolismo irónico de este, a La literatura nazi en América, de Roberto Bolaño, un listado de nombres con una somera biografía. En este caso, los nombres son reales, responden a su participación en los hechos y uno, como lector, no puede dejar de sentirse abrumado por las cifras. Personas responsables, directa o indirectamente, de la muerte de medio millón de seres humanos. Personas capaces de reventar sistemáticamente la cabeza de niños que llegaban a los campos junto a sus padres. Personas que se dedicaban a cabalgar con su caballo blanco a diario y disfrutaban disparando a otras personas por el simple placer de la caza, del deporte, porque podían. Todo un sistema complejo, estudiado, de transportes, unos esfuerzos dedicados exclusivamente al exterminio. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo se sostiene todavía aquello de «No sabíamos nada»?
El papel de la iglesia también es clarificado a lo largo de las páginas del libro. Primero, en el desenmascaramiento: Ratzinger es denominado con el sobrenombre de «Rottweiler», que se le puso durante la guerra, cosa que elimina cualquier atisbo de inocencia. Pero no solo eso; la iglesia como institución participó activamente en el robo de niños como el de la historia que nos ocupa, Antonio Tedeschi, o Hans Traube, como él creía que se llamaba. La Iglesia Católica, la institución así denominada, ayudó al régimen nazi bautizando a los niños robados y convirtiéndolos en católicos. Una vez acabada la guerra, el propio Juan XXIII, conocido como el «Papa bueno», instaba a las diferentes parroquias y diócesis a no hacer públicos los documentos en los que se registraban los bautizos, a no ayudar en las investigaciones para devolver a estos niños, en la medida de lo posible, a sus familias. Y

Sí, sí, Francisco, tú también.
ese secretismo, esa voluntad de no ceder, no es una cuestión del pasado. Entronca con la memoria histórica puesto que esa decisión llega hasta nuestros días. Los que han conocido su verdadera historia no lo han hecho gracias a la difusión de los documentos eclesiásticos que, Papa tras Papa, siguen empecinados en mantener una institución que larva el mal en su seno, a través del goteo de casos y más casos de pederastia, y por su complicidad con las más sanguinarias dictaduras, desde África, a Latinoamérica y Europa.